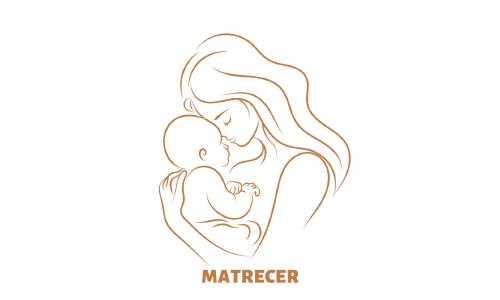Escritos Amor, culpa y los retos invisibles del posparto en la maternidad

Hace unos días escribía sobre un concepto que me ha ayudado a nombrar todos estos cambios, incertidumbres, aciertos y desaciertos que han transformado mi identidad como mujer y como madre: La matrescencia. Porque sí, la maternidad no solo nos regala amor infinito, también nos confronta, nos desborda y nos obliga a reconstruirnos.
Recuerdo que mis dos primeros pospartos fueron de los más complejos que he vivido. En el primero, simplemente no tenía idea de lo que me esperaba. Cargaba expectativas altísimas: soñaba con un parto natural, pero terminé en una cesárea de emergencia después de llegar a dilatación completa. Pasé por el desgaste del trabajo de parto y luego por la cirugía, lo que me dejó completamente agotada física y emocionalmente. Los primeros días en casa fueron una montaña rusa de emociones. Sentía una mezcla de tristeza y alegría, pero lo más difícil fue aceptar que, muchas noches, no podía ni despertar con el llanto de mi hija. Era mi esposo quien respondía a sus necesidades mientras yo intentaba reponerme a través del sueño, tratando de procesar una experiencia que me maravillaba, pero que al mismo tiempo me sobrepasaba.
Con mi segundo hijo, el choque fue distinto. Mantuve la esperanza de que esta vez lograría un parto vaginal, pero de un día para otro programaron una cesárea, y otra vez, el desánimo se mezcló con la alegría de conocer a mi bebé. Aunque físicamente me sentí con más energía en este posparto, hubo un aspecto que se repitió en ambas experiencias y que me dolió profundamente: no pude hacer contacto piel a piel con mis hijos en los primeros momentos.
Mi hija mayor pasó sus primeros tres días en neonatos por ictericia. Aquellos días se sintieron eternos. Me desplazaba a la clínica para verla y, en la sala de extracción, observaba con envidia a otras madres que lograban recolectar grandes cantidades de leche mientras yo apenas obtenía unas gotas. Con mi segundo hijo lo pude tener en mis brazos después de 4 o 6 horas de haber nacido pues presentaba baja saturación y algún examen en su corazón parecía que no había salido bien. A todo esto se sumaban las fluctuaciones anímicas de los primeros días: una avalancha hormonal que sin el apoyo de mi esposo y mi madre habría sido aún más difícil de sobrellevar. Y luego, la lactancia. ¡Qué desafío tan grande fue para mí al principio! El agotamiento, el dolor, la incertidumbre de si mi leche era suficiente… Recuerdo una consulta con el pediatra de mi primera hija en la que me dijo que debía pasar las tardes enteras estimulando la lactancia, porque la leche materna era lo mejor para mi bebé. Sus palabras me llenaron de angustia y culpa, porque a pesar de mi esfuerzo, tuve que complementar con fórmula. Pasé meses sintiéndome insuficiente, pensando que mi cuerpo me había fallado, primero por no parir naturalmente y luego por no poder alimentar a mi hija exclusivamente con mi leche.
Hoy, al mirar atrás, pienso en todas las madres que viven experiencias similares, con dudas, culpas y miedos. Pienso en las que maternan en soledad, sin redes de apoyo, en las que enfrentan dificultades económicas o deben regresar al trabajo sin una licencia de maternidad digna. En aquellas que sienten la presión de ser “buenas madres” según los estándares sociales inalcanzables, en las que se ven desbordadas por los cambios en sus cuerpos, en sus carreras y en su identidad. En las que, como yo, tienen más de tres hijos y sienten que nunca hay suficiente tiempo para todo. Por eso, quiero abrir este espacio. Un lugar para escucharnos, para acompañarnos y para verbalizar lo difícil de la maternidad sin miedo a ser juzgadas. Si algo de este relato resuena contigo, si alguna vez te has sentido sobrepasada, culpable, agotada o simplemente con la necesidad de hablar con alguien que entienda lo que vives, te invito a que me escribas.
La maternidad es hermosa, sí. Pero también tiene altibajos, y no tenemos por qué transitarla solas. Promover la salud mental materna es una tarea de todos.
Más de nuestro contenido...